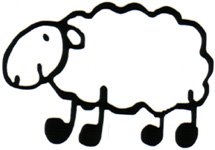Como sucede tantas veces, una cosa llevó a la otra.
Tras visitar un día Recorriendo vida, el blog de Migrante, quedé prendada de unas fotos hechas en Mérida y me pareció un sitio digno de conocer. Esto se unió a que disponía de unos días para hacer una escapada, y esto a una asignatura pendiente: nunca, en mi vida, había ido al teatro.
De pronto la luz se encendió. Echando mano de Google, cómo si no, me dispuse a recabar información sobre el festival de teatro de Mérida y casi sin darme cuenta había comprado entradas para ver el estreno de “El Evangelio de San Juan” la última producción de Rafael Álvarez “El brujo”.
Cinco días me he tirado, es un decir porque no paré de andar, por tierras extremeñas. Cáceres, Trujillo, Badajoz (poco que ver en Badajoz, la verdad) Zafra y… Mérida, con el Guadiana atravesado por un interminable puente romano de setecientos noventa metros de longitud; el circo, donde costaba no imaginarse las carreras de cuadrigas y los espectadores, cabían treinta mil, aclamando a sus ídolos; los acueductos; el anfiteatro, cuya arena salpicó tantas veces la sangre y el sudor de gladiadores y fieras; el espectacular teatro; el museo nacional de arte romano, obra de Rafael Moneo; Sus parques de sombra, con terracitas donde refrescarte con esas cañas frías que escarchan el vaso… que no todo va a ser piedra ilustre, mire usted.
Y a lo largo, y ancho de Extremadura encinas, viñas, cigüeñas.
Para la noche del último día… lo mejor. La pérdida de mi virginidad teatral con “El brujo”, en pleno centro del graderío del teatro romano, cavea alta central localidad número cinco.
Sonido magnífico, iluminación de ensueño, entorno de viaje en el tiempo. La obra genial: divertida, interesante, inteligente e inteligible. El actor, único y por tanto principal, acompañado de cuatro músicos para crear ambiente, buenísimo.
En serio, no me importaría repetir.



 El zumito de fruta del bebé.
El zumito de fruta del bebé.